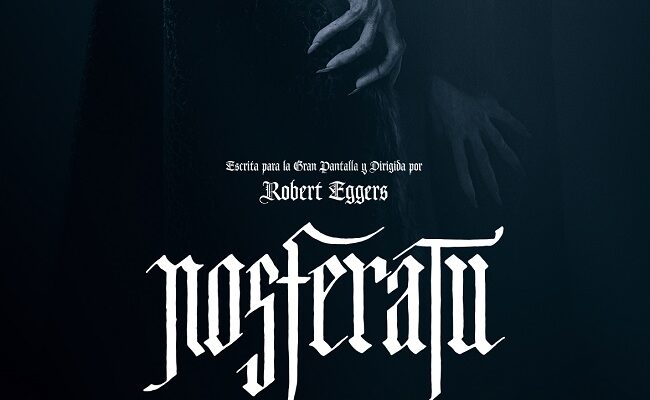Centro Habana, el corazón de La Habana de hoy. Miguel sueña con huir a New York, a la espera de un visado que no llega. Diego sueña con vivir. Postrado por el SIDA, libera toda su energía desde el camastro del solar en que vive. Una galería de sugestivos personajes rodea a la pareja de amigos. Cuando llega una sorpresiva visa, el destino colocará a todos ante una inusitada decisión.
La vida es un regalo. A veces envenenado, impredecible, demoledor.
Otras tan precioso que nos cuesta pensar que el ciclo tiene un principio, pero también un final que nos llega a todos.
Inapelable, innegociable, tan inexorable como el día y la noche.
‘Últimos días en la Habana’, es un canto a la vida, pese a todos los baches que coloca en nuestro camino.
Pese a las condiciones de lucha diaria en la Cuba de Castro; pese a los rigores de tener muy poco y lucharlo cada día como si fuera el último. En las peores condiciones, el ser humano aprende que la vida es… como cada uno quiere que sea.
Unos desearán vivirla hasta el último aliento, aunque la enfermedad les posea y les arrastre al ocaso, adelantando un reloj que nunca para; otros persiguen un sueño quizás inalcanzable, mientras el pasado les atormenta, el presente les aplasta y el futuro se revela incierto.
El moribundo pero dicharachero Diego y el apesadumbrado Miguel (excelentes Jorge Martínez y Patricio Wood) son dos caras de la misma moneda.
Dos maneras opuestas de ver la vida.
Uno lo hace consciente de lo absurdo, de lo efímero que es nuestro pulular por este mundo, y lo importante que es vivir hasta el último aliento, buscando una sonrisa como si fuera oro; el otro espera, piensa, planifica; intenta que las imposibles circunstancias no le arrastren a un oscuro lugar de donde jamás regresaría.
Entre medias de estos dos sublimes personajes, que derrochan sinceridad, el director Fernándo Pérez despliega unos secundarios que completan el mosaico de humanidad de la película. Personas que no tiran la toalla, que buscan en lo más hondo de su interior una razón para seguir levantándose por la mañana, aguzando el ingenio y la picaresca, pero también una generosidad que, para muchos a este lado del mundo, resultará ajena e imposible.
No os engañéis: la película es tremendamente realista, y a ratos os pondrá el corazón en un puño, y lágrimas en los ojos.
La vida es un viaje y, como en todo viaje que se precie, uno no vuelve igual que se fue.
Regresa con anécdotas, son sonrisas y lágrimas, con experiencias acumuladas que, inevitablemente, nos cambian. A veces a mejor, a veces a peor… siempre distintos.
Imposible no emocionarse con esta joya intimista. Si amas la vida, con sus innumerables encrucijadas, no podrás desligarte de la amistad de Diego y Miguel, ni el microcosmos humano que les rodea.
Otra maravilla que gozar en la Berlinale de este 2017, que ha arrancado con la fuerza del Séptimo Arte, en todo su esplendor.
Lo mejor: emociona sin endulzar.
Lo peor: demasiado real para el dormido Occidente.